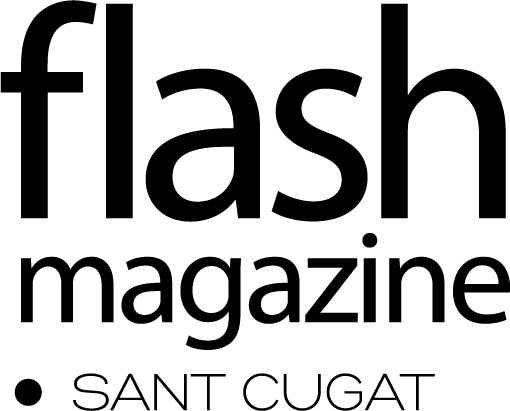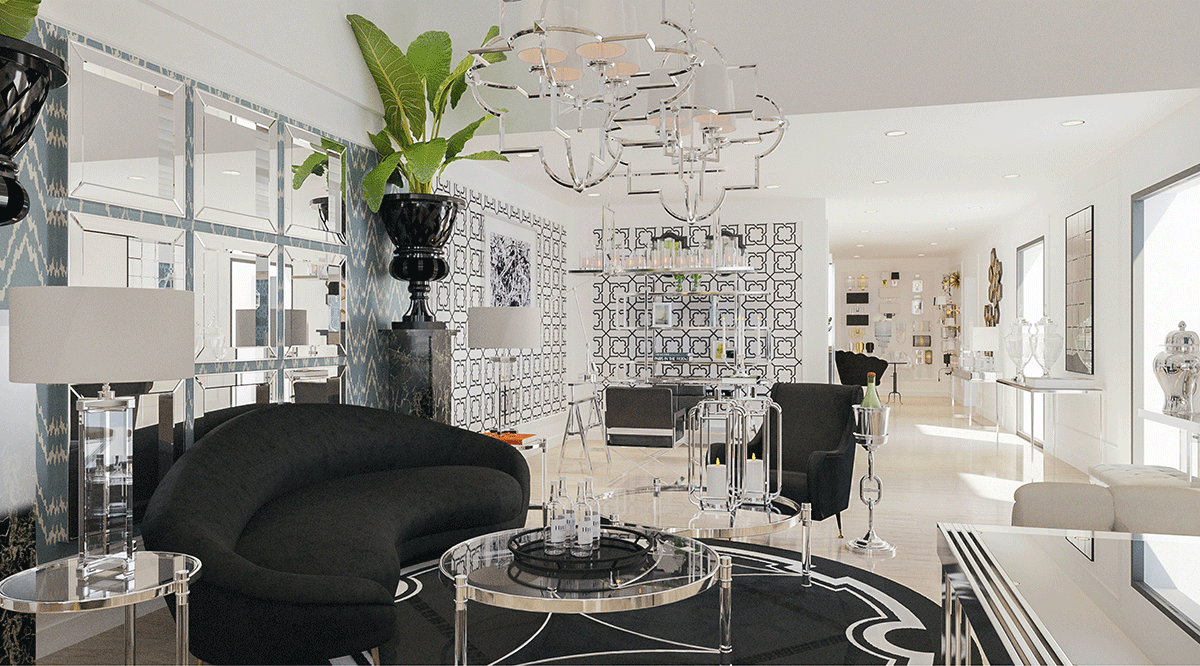En memoria de Iñaki Moreno
Por Judith Martínez
Lo recuerdo como un hombre de pocas palabras. Sus pinturas hablaban por él. Sus rostros transmitían su idea de la belleza. Ajenos a las normas, más allá de los cánones establecidos, nos explicaba que esta se encuentra en lo más inhóspito, en una mancha de tinta, en una textura que no sabes cómo soportará el paso del tiempo. A Iñaki Moreno le gustaba experimentar, su estudio era como un gran laboratorio de pruebas. En él albergaba su obra prolífica. Una especie de cueva de Ali Babá, de donde uno no podía salir sin llevarse alguna de sus joyas. Porque su arte brillaba como lo hace un diamante, con una luz que emergía de la pintura creando un brillo palpable. Y también viajaba. A galerías de arte nacionales, a hoteles e importantes residencias americanas. A Nueva York. A Los Ángeles. Estaba en un momento de su carrera muy dulce. Sin un guion preconcebido, que sorprendía al propio artista en cada uno de sus cuadros, Iñaki se enfrentaba al lienzo con la única ayuda de sus pinceles, paletas, pinturas lápices y carboncillos, en busca de esa armonía capaz de materializarse en lo imprevisible. Porque en la trayectoria de Iñaki nada estaba calculado, como tampoco lo estaba el entusiasmo con el que durante su trayectoria artística se aclamó su arte autodidacta, lleno de una expresión estética muy personal. Con un enfoque innovador. Original. Sorprendente. Como su repentina partida. Cuando en el silencio de la noche surcó la eternidad.